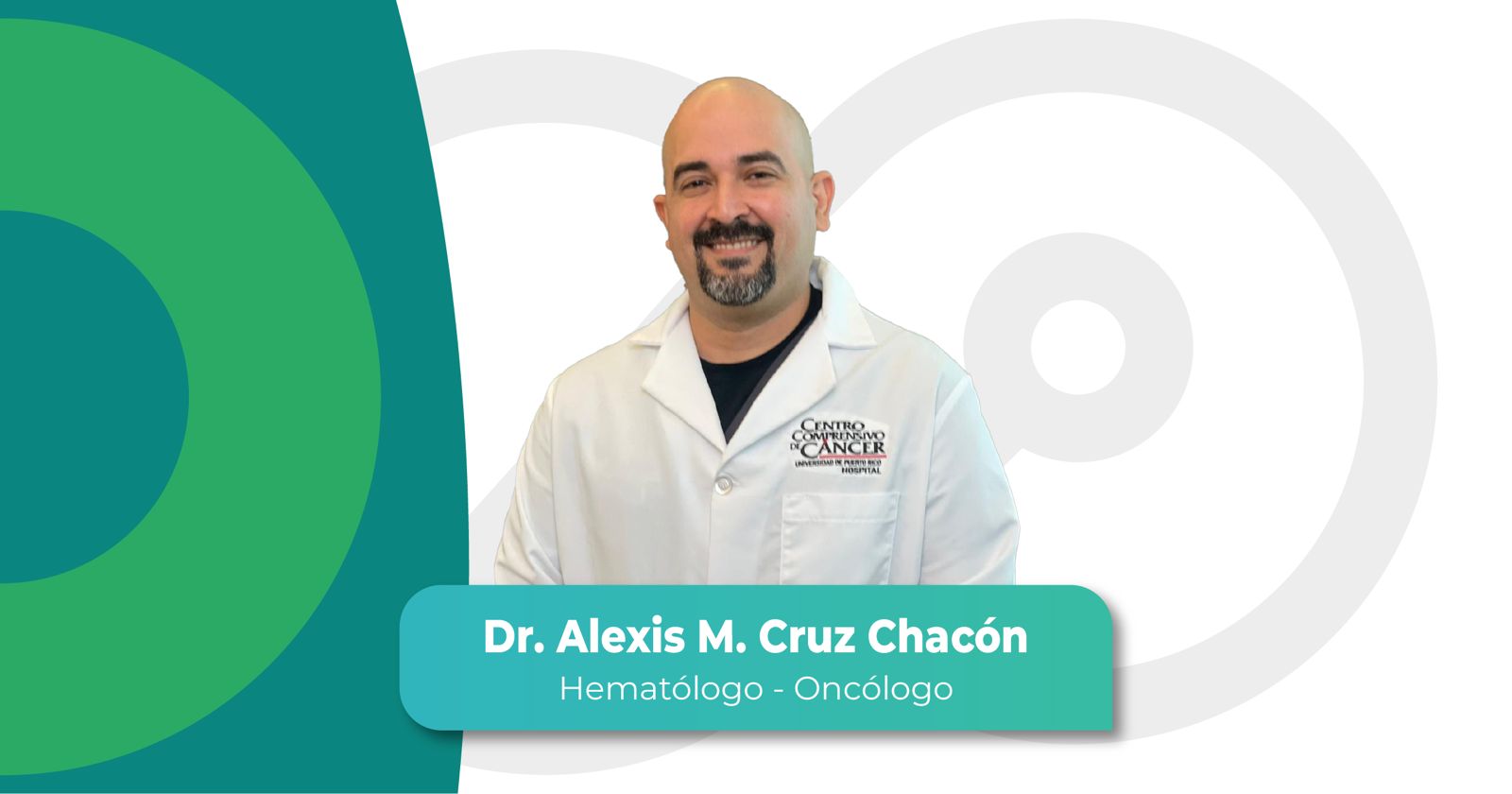El Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico se consolida como referente en el tratamiento de las malignidades hematológicas, entre ellas la leucemia, el linfoma, el cáncer de la sangre y los síndromes mielodisplásicos (SMD), que hoy representan el tipo de cáncer hematológico con mayor incidencia en el país.
En diálogo con BeHealthMED, el Dr. Alexis Cruz Chacón, hematólogo oncólogo y miembro de la facultad médica del centro, explicó las características, los retos terapéuticos y las perspectivas del tratamiento de esta enfermedad que afecta principalmente a adultos mayores, aunque puede presentarse en cualquier etapa de la vida.
Lee más: BeHealthMED impulsa la detección temprana de la mielodisplasia en la medicina primaria
Un problema de maduración celular
“Cuando hablamos de síndromes mielodisplásicos, que están dentro del grupo de cánceres de la sangre, nos enfrentamos a un problema de maduración”, señaló el Dr. Cruz Chacón.
En condiciones normales, la médula ósea —ubicada dentro de los huesos— produce las células madre encargadas de generar glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Para que estas células funcionen correctamente deben proliferar y diferenciarse, es decir, dividirse y madurar hasta convertirse en células sanguíneas normales.
“El problema en la mielodisplasia es que ese proceso de maduración se altera. La médula puede proliferar bien, pero las células no maduran de forma adecuada. Con el tiempo, incluso la proliferación puede verse afectada y avanzar hacia una leucemia mieloide aguda, que es una fase más agresiva de la enfermedad”, puntualizó el especialista.
Lee más: Evolución en las terapias oncológicas: hacia tratamientos más cómodos y eficaces
El trasplante de médula ósea: una alternativa curativa
De acuerdo con el Dr. Cruz Chacón, el trasplante de médula ósea de donante es hoy el tratamiento con potencial curativo para los pacientes con mielodisplasia.
“Como los pacientes con esta condición no producen adecuadamente glóbulos rojos o plaquetas, requieren transfusiones constantes. Sin embargo, no todos los pacientes son transfundidos al momento del diagnóstico. Aquellos con bajo riesgo se monitorizan estrechamente, ya que la enfermedad suele progresar de forma gradual con los años, pudiendo evolucionar hacia una leucemia aguda”, explicó.
El trasplante, no obstante, plantea un desafío importante en la práctica clínica, especialmente por la edad avanzada de los pacientes. “Muchos superan los 65 años, tienen comorbilidades o una condición física limitada, por lo que no siempre son candidatos a trasplante alogénico”, comentó.
Más: Avances en oncología: las terapias CAR-T revolucionan el tratamiento del cáncer hematológico
En estos casos, el objetivo es minimizar las transfusiones, ya que su uso prolongado puede generar complicaciones como la formación de anticuerpos o la acumulación de hierro en el organismo.
Precauciones tras un trasplante de médula ósea
El especialista advierte que el trasplante es un procedimiento complejo que modifica el sistema inmunológico del paciente. “Cuando hacemos un trasplante alogénico, el sistema inmunológico del donante puede reconocer las células del receptor como extrañas, lo que provoca una reacción inmunológica. Por eso, los pacientes deben recibir inmunosupresores durante varios años”, explicó.
Esa inmunosupresión aumenta el riesgo de infecciones y obliga a mantener un seguimiento clínico estricto, con controles de laboratorio frecuentes y cuidados especiales en la dieta, la exposición y el entorno.
“Es fundamental que estos pacientes se cuiden de manera rigurosa, más aún en escenarios epidemiológicos como el del Covid-19. Su calidad de vida depende en gran parte del monitoreo constante y de la adherencia al tratamiento”, enfatizó.
Un tratamiento que cura, pero transforma la vida
“Yo le digo a los pacientes que un trasplante cura la enfermedad, pero cambia la vida. No podemos asegurarles que volverán a una normalidad completa, aunque muchos logran recuperarse y dejar la inmunosupresión después de unos seis años”, sostuvo el Dr. Cruz Chacón.
Este período de transición exige disciplina: tomar los medicamentos a tiempo, seguir controles estrictos y acatar las recomendaciones médicas puede marcar la diferencia entre una recuperación exitosa y una complicación grave.
El especialista también recordó que no todos los pacientes son candidatos a trasplante, y que la decisión debe tomarse según sus comorbilidades y condición general, más que por la edad.
“A los pacientes más jóvenes, alrededor de los 40 años, tratamos de llevarlos al trasplante lo antes posible, porque queremos curarlos”, concluyó.
Cualquier persona con conteos sanguíneos bajos o anemia persistente debe consultar al médico primario y, de ser necesario, ser referida a un hematólogo. Antes de sospechar un síndrome mielodisplásico, deben descartarse causas más comunes como deficiencias nutricionales o infecciones.